El trabajo cubrió 22 de las 24 provincias del país y estuvo ejecutado por OIME y USFQ, con el aval de Unesco y fondos del PIDC
Las desigualdades de género cruzadas con otras diferenciaciones sociales como edad, etnia, estrato social, discapacidad, incluidas otras particularidades que discriminan, como la maternidad, el tipo de medio, aspectos éticos-políticos, crecieron en el ejercicio periodístico ecuatoriano desde 2020. Ese año, en el marco de la crisis sanitaria mundial por el virus de la COVID-19, se hizo un informe denominado Chicas Poderosas. Hoy, con el estudio Periodismo en Violeta, que cubrió el período 2020-2024, se evidencia que esas desigualdades que enfrentan las mujeres periodistas ecuatorianas son estructurales y limitantes para el desarrollo de un periodismo y una comunicación social equitativos.
De acuerdo con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), de los 14 exilios de periodistas que se registran en Ecuador por amenazas a su integridad física y a la vida, 6 corresponden a mujeres. El primer caso de exilio se reportó en 2023 y se trató de una mujer. En este contexto de inseguridad en el que se ejerce el periodismo en Ecuador, la reciente investigación midió las desigualdades en cinco categorías: Representatividad, (in)seguridad, estereotipos de género, relaciones de género y maternidad.
Los datos de las categorías expuestas se obtuvieron de la aplicación de técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas y grupos focales) que son parte del estudio mixto. En un esfuerzo exhaustivo, se aplicaron 250 encuestas en línea a periodistas y comunicadores. Además, se realizaron tres grupos focales en los que interactuaron 19 participantes. Los dos primeros grupos estuvieron conformados por 13 mujeres periodistas, con quienes se cubrió las nueve zonas distritales del país. En el último grupo se tuvieron los aportes de directivos de tres organizaciones: Martha Robayo Zapata (Colegio de Periodistas de Pichincha), Rosario Utreras (Unión Nacional de Periodistas) y Ricardo Rivas (Mecanismo de Protección para Periodistas). Además, se efectuaron 20 entrevistas semiestructuradas de forma individual. Con todas estas técnicas, el estudio alcanzó 22 de las 24 provincias del país, con énfasis en Pichincha, de donde se extrajo la mayor cantidad de información.

El estudio también hizo una revisión del contexto histórico de la situación de las mujeres periodistas en Ecuador desde la colonia hasta el nuevo siglo. Se resalta que a partir de la publicación de Primicias de la Cultura de Quito (1792), mujeres como Manuela Espejo, con el seudónimo de Erophilia, destacaron en el periodismo ecuatoriano, estableciendo las bases del periodismo femenino y feminista en el país.
Cabe indicar que algunas de las cifras y los testimonios de las mujeres periodistas que participaron en esta investigación, así como la documentación del contexto histórico se publicaron en piezas gráficas y audiovisuales para las redes sociodigitales con el nombre Femmedia (Mujeres, medios y seguridad).
Las cifras sobre las mujeres periodistas

El análisis de las categorías antes descritas se focalizó en las 168 mujeres periodistas y profesionales de la comunicación que respondieron la encuesta.
El acceso a espacios laborales y de liderazgo de las mujeres periodistas en gremios está condicionado por el género

En la categoría representatividad, que refiere al acceso y permanencia de las periodistas en medios de comunicación y gremios para el ejercicio profesional o el desempeño de cargos directivos, predominaron las redes informales de amigos y familiares. Asimismo, se evidenció que las mujeres periodistas deben demostrar de forma constante su capacidad profesional para afrontar prejuicios machistas en las salas de redacciones. Esto incluye asignaciones laborales desiguales, falta de apoyo en situaciones de riesgo y una limitada representación en cargos directivos. Por otra parte, se apuntaron actitudes discriminatorias hacia mujeres migrantes o de diferentes nacionalidades.
Con respecto a los gremios profesionales o similares, las consultadas indicaron que entre las razones por las que no son parte de un gremio o asociación de periodistas está la falta de representatividad y apoyo efectivo organizacional en su defensa, sobre todo en situaciones de acoso, discriminación o inseguridad.
El trabajo periodístico se precariza y se acentúan las agresiones sexualizadas hacia las mujeres en entornos presenciales y digitales

En la categoría (in)seguridad, en Ecuador, pese a que el artículo 42 del Código del Trabajo estipula la obligatoriedad de entablar una relación de dependencia y la protección respectiva por parte de los empleadores a quienes laboren para ellos, esto no se cumple. Los números reflejan que 5 de cada 10 mujeres periodistas, no se encuentran laborando en relación de dependencia y quienes lo hacen también están desprotegidas con un contrato civil sin beneficios o servicios profesionales sin contrato (facturación). Esto muestra la informalización y la precarización de un grupo de profesionales por parte de los empleadores. En esta situación, las mujeres periodistas se ven obligadas a asumir los riesgos y los costos de su seguridad de manera individual.
En los grupos focales, una periodista y activista del movimiento lésbico expuso que en los medios alternativos la precarización laboral es más compleja. “[Tengo] colegas que están haciendo periodismo en estos medios y muchas veces ellos han tenido que conseguir los equipos para realizar transmisiones en vivo con sus propios teléfonos celulares. Lo mismo ocurre con el uso de aplicaciones o programas que poco a poco van empezando a tener un precio. Tampoco se costean los traslados para las coberturas periodísticas”.
En esta misma categoría, se conoció la persistencia de amenazas o ataques de manera presencial y de distintas formas a las periodistas: agresión verbal, acoso sexual, acoso psicológico; y, agresiones múltiples. A esto se suman las intimidaciones a familiares, irrupciones a su domicilio o vehículo, anuncios de juicios, y otros. Las agresiones no solo ocurren en los espacios de redacciones, sino también fuera de estos, en especial en coberturas de protestas, conflictos sociales o investigaciones sensibles. A la par, las plataformas digitales se convirtieron en otro entorno de violencia ejercida por los usuarios y figuras políticas que priorizan el control de la narrativa mediática.

Otro de los aspectos que constituyen esta categoría puso de manifiesto que son escasos los medios de comunicación que proporcionan equipo de protección (chalecos antibalas, cascos, máscaras antigases), así como capacitación en seguridad y defensa personal. Lo mismo ocurre con la prestación de servicios de apoyo emocional para situaciones traumáticas, como líneas de atención para salud mental. Esto se repite en la asistencia a salud sexual y reproductiva.
Entre los estereotipos de género predominantes están la delicadeza, la apariencia atractiva y la exposición al acoso masculino

En la categoría estereotipos de género, la más frecuente es: “las mujeres valen más para temas sociales”, seguida por otras ideas preconcebidas como: “las mujeres son más delicadas y pasivas”, “las mujeres jóvenes son mejor recibidas por los funcionarios”, “la presentación sexi de las mujeres es importante para acceder a las fuentes”.
En los grupos focales, sin desconocer la existencia de estereotipos al interior de los medios de comunicación, las participantes observaron que hay un cambio positivo en cuanto a las oportunidades para las mujeres en los medios. No obstante, todavía quedan barreras importantes por superar. Según uno de los expertos en derecho público entrevistado, esto debe trabajarse desde la formación, en las instituciones de educación superior, pues en estos escenarios también se insiste en que “las periodistas tienen que encajar en una forma de ser mujer periodista”.
Los estereotipos de género también están presentes en los hogares, donde se mantiene la impresión de que “el trabajo periodístico es peligroso para las mujeres”. Esta frase aparece junto a otras acepciones, tales como: “las mujeres periodistas están expuestas al acoso de los hombres”; “no consiguen pareja”, “las mujeres periodistas tienen que estar muchas horas fuera de casa”, y “los horarios periodísticos son inestables y no convienen a las mujeres”.
Las mujeres periodistas también viven episodios de violencia de género en sus hogares

En la categoría relaciones de género, se exteriorizó la falta de apoyo en las tareas domésticas con la ayuda de algún familiar o persona contratada y la vivencia de episodios de celos, vigilancia de su pareja o expareja a la salida del trabajo. Esta opción se ubicó junto a: “llamadas a cada momento”, “escándalos” y “seguimiento a coberturas”. Una periodista también indicó que “no podía trabajar mientras estaba casada”.
A lo anterior se agrega la violencia basada en género en el hogar; entre ellas, la psicológica, la económica/patrimonial, la violencia sexual; así como violencias múltiples. Esta situación deriva en dificultades personales, problemas de depresión y aislamiento, condiciones adversas en las que las periodistas ejercen su trabajo.
Ser madre y ser periodista es un desafío en espacios de trabajo sin políticas de apoyo a la maternidad

La maternidad es considerada en la investigación como un aspecto de género que concierne a los derechos reproductivos de las mujeres y que demanda de respeto en el contexto laboral. Las comunicadoras y periodistas consultadas alegaron dificultades en su trabajo, ya sea por su embarazo, parto o lactancia. Asimismo, expusieron que sufrieron acoso laboral con el fin de que renunciaran. En los demás casos fueron cambiadas de sitio a un área de trabajo subvalorada. En conjunto está la falta de políticas laborales institucionales relacionadas con la maternidad.
La mayoría admitió que tienen “sentimiento de culpa por no atender a sus hijos o a la familia”, así como “afectaciones al autocuidado”, “discusiones con la pareja o la familia, que la acusa de no cumplir su rol de género”, “exceso de carga entre lo laboral y las responsabilidades como mamá”, o “trabajo en las noches para compensar todas las tareas”.
Los testimonios de las mujeres periodistas

En los grupos focales, se relataron dos experiencias durante el proceso de contratación. “A mí también me han hecho preguntas sobre mis expectativas de ser madre, y me las han hecho mujeres. No sé si es que a los hombres no se las realizan. Pero, esto se puede considerar abuso o discriminación de género”. Otra informante dijo: “Recuerdo que en un trabajo me preguntaron si tenía expectativas de ser madre o de quedarme embarazada a corto plazo. Me quedé muy sorprendida. Increíblemente, la pregunta me la hizo una mujer”.

En uno de los grupos focales, también se comentó lo siguiente: “es distinto cómo se ve a un hombre periodista y a una mujer periodista. El insulto hacia la mujer es sexualizado… En las redes quizá no te lo dicen de frente, pero la cuestión va por ese blindaje de estar detrás de una pantalla o del anonimato…”

Conclusiones
Entre las principales conclusiones del estudio resaltan:
- La precarización laboral e informalización del sector periodístico. Esto aumenta los riesgos de protección de integridad de las mujeres periodistas y diversidades.
- Los imaginarios de género en la familia sobre “el deber ser mujeres” afectan el ejercicio profesional; y viceversa, en los medios de comunicación los estereotipos de género influyen a la hora de la asignación de tareas más valoradas o consideradas subordinadas.
- Hay dificultades para el acceso y el ejercicio periodístico de las mujeres madres. Esto afecta su desenvolvimiento y bienestar no solo en el plano profesional, sino también a nivel emocional y psicológico de las mujeres periodistas.
Con base a los alcances de esta investigación, se identifica la necesidad de desarrollar políticas de género en comunicación que articulen aspectos personales y profesionales para promover condiciones laborales seguras y equitativas, así como un entorno que valore y respete la diversidad de las mujeres periodistas. Estas acciones no pueden ser aisladas, sino multisectoriales y multiactorales.
Este estudio que analizó desde una perspectiva de género e interseccionalidad, las condiciones de la labor periodística y la situación familiar de las mujeres y diversidades se desarrolló en 2024 con la dirección de la carrera de Periodismo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la coordinación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME), el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el financiamiento del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC).
Al estudio mixto como uno de los productos entregables del proyecto “Indicadores sensibles al género de la Unesco en Ecuador centrados en la seguridad y condiciones laborales de las mujeres periodistas”, también le acompañan un manual audiovisual de cinco capítulos que se estrenó a inicios de 2025 en la cuenta de TikTok @oime_ecuador. Esta producción reúne las voces de una periodista con experiencia y una joven periodista.
Capítulo 1: Desigualdades de género
Capítulo 2: Estereotipos de género
Capítulo 3: Maternidad
Capítulo 4: Representatividad laboral
Capítulo 5: Inseguridad
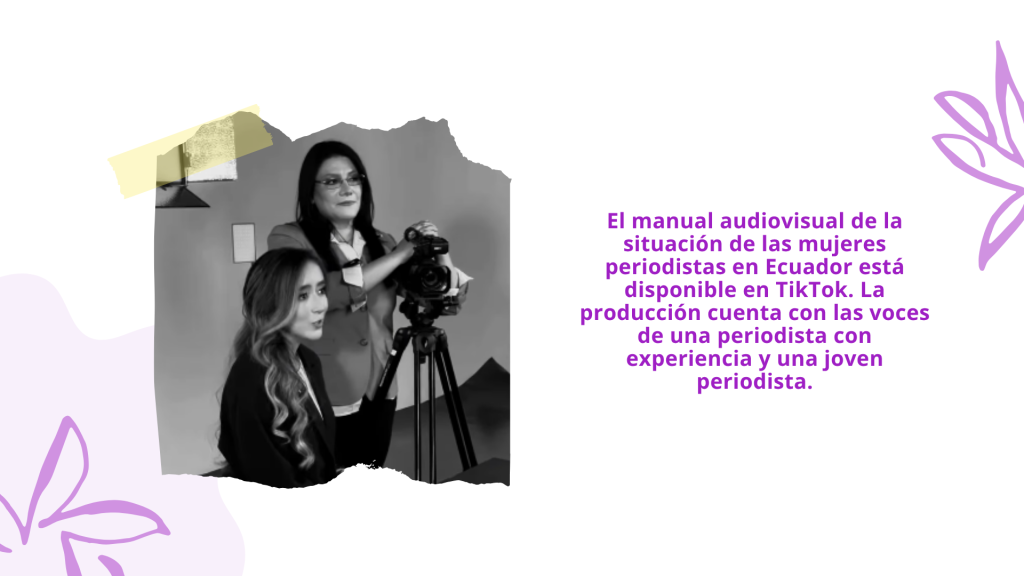
A esto se agrega un protocolo en Castellano y Kichwa con trascendencia nacional para la prevención de la violencia de género en todos los espacios donde se ejerce la comunicación y el periodismo. En el curso de este año también se ejecuta una segunda parte del proyecto vinculado con la realización de talleres en distintas ciudades del país para la difusión de estos productos.
Tatiana Sandoval Pizarro
OIME News–Facso/UCE


